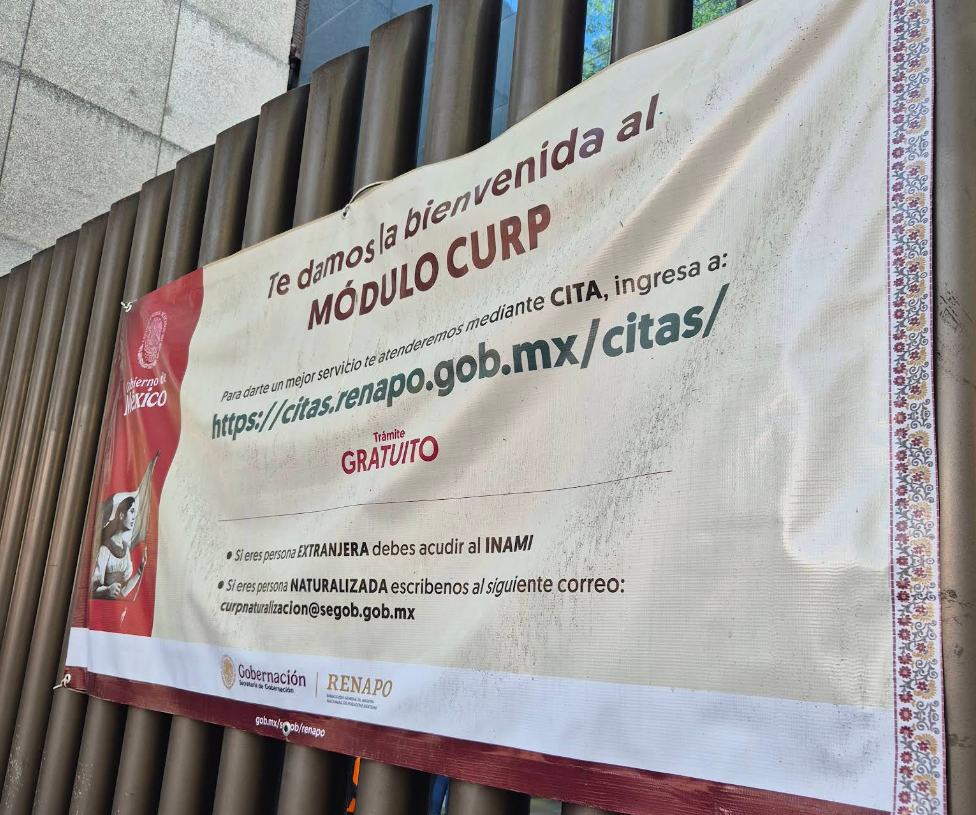En el marco de la crisis detonada por el hallazgo del centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de medidas sobre desaparición forzada. Lejos de representar un viraje en la política de búsqueda, repite lo que ya existe; endurece penas sin evidencia empírica de eficacia; y recicla proyectos fallidos, ahora vendidos como promesas tecnológicas milagrosas. Una propuesta destaca por su potencial impacto y sus riesgos invisibilizados: la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica como fuente oficial de identidad.
Sin duda, lo más preocupante de las medidas anunciadas es que abandona el diálogo con colectivos de familias, organismos internacionales o expertos; e ignoran por completo las obligaciones legales existentes, como el nombramiento pendiente del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema de Búsqueda, órgano que lleva meses en acefalía total. Ni siquiera se respeta la ley que obliga a consultar a las familias de personas desaparecidas. Es decir, el autodenominado gobierno popular y de izquierda sigue demostrando su incomodidad con los sectores sociales organizados.
No obstante, quiero centrarme en los cambios a la CURP. La idea, en teoría, suena sensata. La nueva clave permitiría cruzar datos con todos los registros administrativos del país para generar alertas sobre indicios de vida de personas desaparecidas. El proyecto estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Suena bien. Quizá demasiado bien, pues en los detalles se esconde el diablo.
Para empezar, desde 1992, la Ley General de Población establece la creación de un Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de una cédula oficial de identidad. En treinta años ningún gobierno ha cumplido con esa obligación. En su lugar, han proliferado intentos malogrados: el padrón de celulares de Calderón, la cédula de identidad para menores impulsada por Peña Nieto, la base biométrica del INAPAM, entre otros. Todos esos proyectos fracasaron en su implementación, y algunos incluso terminaron filtrados y vendidos en el mercado negro; al alcance de las organizaciones criminales de todo tipo.
A esos antecedentes se suma un dato escandaloso del que poco se habla: según reveló la Auditoría Superior de la Federación, en 2017, el 62% de la población mexicana tenía al menos dos CURP registradas, lo que equivale a más de 79 millones de claves duplicadas. Es un asunto grave porque evidencia una falla estructural en el sistema de identidad nacional y pone en duda la confiabilidad de la base que ahora se pretende consolidar.
Lejos de asumir con transparencia este problema, el gobierno federal y los locales intentaron solucionarlo informáticamente cruzando las CURPS con las actas de nacimiento digitales. Eso generó una crisis de identidad jurídica pues el sistema borró a gemelos registrados en un mismo documento y cometió errores con apellidos y fechas. Por eso, han optado por trasladar la carga a la ciudadanía, exigiendo “actas de nacimiento actualizadas” para realizar trámites básicos, sin explicar que el objetivo es que la ciudadanía descubra los errores y realice por sí misma los engorrosos trámites para corregirlos.
Además, lo que ahora se presenta como una medida de emergencia ante la tragedia de Teuchitlán es, en realidad, un viejo proyecto de Morena. En 2022, el entonces presidente López Obrador propuso una reforma para que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregara el padrón electoral a Gobernación. Y en 2023, tras el fracaso del “Plan A” y el “Plan B”, el Senado aprobó en comisiones una nueva Ley General de Población que planteaba una CURP con fotografía y huellas dactilares. Aunque el proyecto no fue aprobado por el pleno ni promulgado, sus elementos han regresado como si fueran novedad, siendo que son la continuación del deseo oficialista por minar los alcances del INE.
De forma que el problema de la consolidación de una CURP biométrica no es la tecnología en sí. El problema es dónde se aloja y quién la controla. En un contexto organizacional como el que caracteriza al gobierno federal: marcado por alta rotación de personal, decisiones improvisadas y ausencia de controles y contrapesos, una base nacional de datos biométricos en manos del Ejecutivo es una bomba de tiempo. En el menos malo de los casos terminará fracasando su implementación, en el peor, servirá para que funcionarios corruptos abusen de ella o caerá en manos del crimen organizado.
En contraste, el Instituto Nacional Electoral ha logrado algo que pocas instituciones públicas pueden presumir: un sistema de identidad confiable, seguro y políticamente blindado. Su fortaleza radica en tres factores: tiene una finalidad específica y limitada (el registro electoral); cuenta con un servicio profesional de carrera bien consolidado; y opera bajo reglas claras que segmentan el acceso a la información. La base del INE no está libre de filtraciones, pero cuando estas han ocurrido, el origen ha sido siempre externo: partidos políticos que reciben copias y no las protegen debidamente. En cambio, los datos biométricos jamás se han filtrado, pues estos no se comparten a las organizaciones partidistas.
Estas diferencias son clave. El personal del registro del INE es profesional, tiene larga trayectoria y no tiene ningún incentivo para faltar a su deber. En cambio, la promesa hecha por la presidenta de que todas las fiscalías, policías, comisiones de búsqueda y agencias gubernamentales podrán acceder libremente a la base de datos es una receta para el desastre. Ninguna de estas instituciones cuenta con la fortaleza humana y administrativa que tiene el INE. De hecho, la Agencia de Transformación Digital tiene apenas unos pocos meses de existencia y debe distribuir sus recursos entre tareas tan dispares como soportar Correos de México y poner un satélite en órbita.
Por otra parte, mientras más se multipliquen los accesos, más se abren las puertas al mal uso, al robo de identidad y a la vulneración de derechos. Algo similar ocurrió con la red SIPRNet en Estados Unidos. Después del 11-S, se adoptó una lógica de “need to share”, en la que todas las agencias de inteligencia accedían a la misma base de datos. La información transitaba entre un abanico de organizaciones con distintos procesos, culturas y estándares. Se supone que así podrían adelantarse a sus enemigos, pero bajo ese esquema fue posible la filtración masiva de Cablegate, publicada por WikiLeaks. A raíz del escándalo, el sistema fue rediseñado bajo el principio clásico de “need to know”: acceso limitado, justificado y trazable entre agencias.
En México, esa discusión ni siquiera ha comenzado. Rara vez nos detenemos a considerar las complejidades técnicas y administrativas que entrañan las decisiones políticas. Se da por sentado que un sistema centralizado, interoperable y veloz es, por sí solo, deseable; pero se omite que la seguridad y la agilidad operan en tensión constante. Un sistema realmente seguro requiere procesos robustos, cortafuegos digitales y también filtros administrativos (como solicitudes formales y fundadas de acceso a la información). La promesa de la CURP biométrica no se sostiene con voluntad política ni con fantasías tecnodigitales. Más que avances tecnológicos, se necesitan garantías institucionales sólidas de carácter burocrático-administrativo. Lo que se requiere es un Estado que funcione: con personal capacitado, marcos normativos respetados, diseño institucional con controles efectivos y operación eficiente. Es decir, todo lo contrario a la lógica de “99% lealtad y 1% capacidad” que Morena ha erigido como su dogma de gestión pública.
Las víctimas de desaparición merecen justicia, no propaganda. Reciclar leyes ignoradas, presentar viejas ambiciones como innovación y convertir el dolor de miles en coartada para construir mecanismos de vigilancia masiva no solo es irresponsable: es profundamente peligroso.